Un reciente artículo de Scientific American revisa lo que los neurocientíficos saben sobre el amor. Las regiones de la corteza cerebral implicadas, los neurotransmisores elevados y deprimidos, las respuestas conductuales y las previsibles reacciones bioquímicas y fisiológicas que lo acompañan.
Los neurólogos ya distinguen lo que los ciudadanos corrientes saben a la perfección, que hay un amor apasionado y otras formas de amor, y que sus correspondientes áreas cerebrales no tienen nada en común.
La dopamina, la oxitocina y el cortisol se encuentran elevados en esas áreas de evocadores nombres, como la ínsula o la circunvolución angular…
Por el contrario la serotonina baja, y de ahí quizá la labilidad emocional y la tendencia al llanto de los enamorados. Disminuye el miedo y la sensación de dolor y aumenta la impulsividad, por eso en ese estado se puede llegar a hacer cualquier cosa, incluso lo que nunca se creyó posible.
Cuando el amor solo radicaba en el corazón, los amantes percibían sus latidos, los saltos del ciervo que llevamos dentro. La palabra corazón procede del latín cor, que a su vez viene del sánscrito hrd, que significa exactamente eso: el ciervo que salta.
Ahora los científicos han disecado los pormenores bioquímicos del amor. Lejos de sentir lo que en apariencia es el fin del romanticismo, entenderemos mejor las palabras que ayudaron a Einstein a comprenderse: “Podemos querer lo que elegimos pero no podemos elegir lo que queremos”.
Raramente los enamorados ignoran que hay una ínsula en su vida, una isla de borrachera neuroquímica, o de la otra, en donde todos tarde o temprano naufragamos.
Miles de parejas se crean y se destruyen cada minuto en el mundo, como un incesante bullicio de batir de alas de mariposa. Si fueran conscientes de lo que en realidad sucede, sentirían más tranquilidad interior y se comprenderían mejor.
Juan Martínez



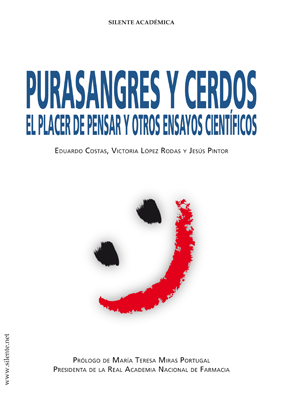
Creo que algo de esto nuestro amigo Punset ya nos ha ido contando a través de los muchos medios de los que él dispone para transmitir el conocimiento científico. Y en cierta medida se pierde el romanticismo cuando introducimos el microscópico en el análisis de los sentimientos. Si no recuerdo mal, comentaban que el enamoramiento dura dos años, en los cuales nuestro cerebro ha estado fabricando dopamina y compañía, para hacer un éxito de la relación. Algo parecido sucede con los padres, que con el nacimiento del bebé (sea suyo o del vecino, jiji), vive borracho de moléculas que le hacen más tiernos y más paternal. Pasado un tiempo ya pierde sus efectos.
Totalmente de acuerdo.
La descarga química que inunda tu cerebro al enamorarte, tiene el efecto de una droga, sobre todo los seis primeros meses y crea una dependencia comparable a la de los narcóticos.
El contacto físico y la oxitocina, sobre todo en el cerebro de la mujer, impulsa con la rapidez del viento en los parques eólicos que todos conocemos, un circuito de confianza en el hombre que la acaricia, abraza y besa, que puede hacer naufragar sin duda, cualquier relación previa por sólida que sea.
Hola Carmen,
muy interesante este comentario tuyo… Nos quedamos con la expresión «circuito de confianza», que ilustra perfectamente tu argumento. Saludos!