La lucha contra las enfermedades infecciosas comenzó probablemente en la antigua Grecia, y posteriormente en Roma, civilizaciones que mantuvieron siempre preocupación por el aporte de agua potable, la canalización y eliminación de aguas residuales y la oferta de baños públicos para los ciudadanos. Es decir, desde hace 2.500 años, la higiene es el principal aliado en esta lucha.
Aun hoy, la insuficiente extensión de la higiene y el saneamiento ambiental es la causa subyacente a la violenta epidemia de cólera de Haití, por poner un ejemplo.
En segundo lugar está la nutrición, necesaria para elevar las defensas del individuo contra los agentes infecciosos. Son innumerables las infecciones que sufrimos en la vida y una adecuada nutrición conlleva siempre un mejor pronóstico.
Por último están los antibióticos y las vacunas. De los primeros hay que decir que se inspiran en el principio clásico contraria contraris curantur (lo contrario cura a lo contrario), por lo tanto, pretenden eliminar o inhibir a los virus y bacterias u hongos causantes de la enfermedad infecciosa. Aunque han salvado cientos de miles de vidas, no han conseguido erradicar ninguna enfermedad.
Por el contrario, las vacunas, inspiradas en el principio similia similibus curantur (lo semejante cura a lo semejante), simulan una enfermedad inaparente en nuestro organismo, estimulando a la inmunidad humoral (generando anticuerpos producidos por los linfocitos B), a la inmunidad celular (produciendo citoquinas a partir de los linfocitos T) o a ambas, proporcionando a veces memoria inmunológica.
Las vacunas, efectivamente, han conseguido erradicar una enfermedad (la viruela) y podrían hacerlo con otras como la poliomielitis o el sarampión.
Clásicamente, la obtención de una sencilla vacuna consistía en aislar el microbio en cuestión, cultivarlo, matarlo con calor o formol y liofilizarlo para luego inyectar al sujeto a inmunizar. Este procedimiento, sencillo, era frecuentemente ineficaz y a veces peligroso, por provocar violentas reacciones inmunitarias en el individuo vacunado. Actualmente se procede al fraccionamiento y purificación del virus muerto, consiguiéndose mejor respuesta y tolerancia.
Durante todo el siglo XX se han intentado vacunas atenuadas, aquellas que contienen un virus o bacteria viable pero inofensiva, que confiere inmunidad, porque al vacunarnos con ella sufrimos una enfermedad levísima, casi imperceptible, pero que proporciona todos los anticuerpos que precisamos para defendernos de una futura infección. Es el caso de la vacuna contra el sarampión o la varicela.
También es posible desarrollar vacunas a partir de toxinas muy peligrosas, como la que ocasiona el tétanos. La inmunización se hace frente al veneno, no contra la bacteria que lo causa.
Y ya a finales del siglo XX se desarrollaron las técnicas de ingeniería genética que permiten obtener la molécula (el antígeno) que sirve para inmunizar, trasladando el gen que lo codifica a un microorganismo que actúa como fábrica biológica: es el caso del antígeno de superficie de la hepatitis B, producido a gran escala usando levaduras recombinantes.
Pues bien, la propuesta de Manuel Patarroyo, al que conocí en Vitoria hace 20 años, en pleno boom de su primera vacuna contra la malaria, es la siguiente: descubramos cuál es la molécula que sirve de anclaje, de punto de entrada del microbio en nuestras células; averigüemos su secuencia de aminoácidos; repliquemos esa secuencia utilizando técnicas de proteómica, sin recurrir a cultivos microbiológicos; inyectemos esa proteína, que funcionaría como vacuna, pues generaremos anticuerpos contra ella.
Su apuesta, en gran parte teórica, choca con algunos aspectos de la realidad, con la que por cierto vienen chocando durante dos décadas todas las vacunas contra el VIH. Es posiblemente muy difícil, si no imposible, obtener vacunas contra enfermedades que no autoinmunizan. Me explico: si sufro el sarampión me inmunizo de por vida, jamás lo sufriré de nuevo. Exactamente igual que si recibo las dos dosis de vacuna atenuada contra el sarampión.
Por el contrario, ni la tuberculosis, ni la malaria, ni por supuesto el VIH inmunizan eficazmente. El tener o no tener anticuerpos contra estas enfermedades es irrelevante. En unos casos se pueden sufrir diversos episodios de enfermedad a lo largo de la vida, y en el último caso lo que hay es una infección persistente.
Para los ejemplos de las meningitis o la neumonía, lo que sucede es que de cada una de las bacterias causantes existen innumerables variantes (serotipos), con lo cual la vacuna, en realidad, debe ser un conjunto de vacunas reunidas en una sola, una por cada variante.
Para la malaria, el VIH o la tuberculosis, el problema es que el microbio escamotea nuestras defensas y vive dentro de alguna célula, hepática, de la sangre (glóbulos rojos, linfocitos T4) o de las propias defensas (macrófagos pulmonares), según cada caso. Así pues, la eventual proteína de superficie sintetizada por Patarroyo deberá ser incluida en algún medio de transporte (un liposoma, quizá) que la haga apetecible a las mismas células de la inmunidad que se comen a los parásitos antedichos. Simularemos una enfermedad vacunal sin riesgos, pero, ¿habremos inmunizado? No más que la propia enfermedad natural, es decir muy poco.
¿Y si hemos bloqueado los puntos de entrada del microbio? Quizá un parásito tan sofisticado como el de la malaria encuentre alguna vía alternativa para cumplir su misión, continuando su invasión de nuevas células.
Las apuestas de Manuel Patarroyo deben verificarse, una por una, en el laboratorio y en los ensayos clínicos, asumiendo que la síntesis química (no biológica), de ser viable, representaría un impacto gigantesco en el aspecto de economía de escala: es muy barato obtener esas proteínas que él describe como “los dedos de las manitas” por las cuales el microbio llega a nuestras células.
Juan Martínez



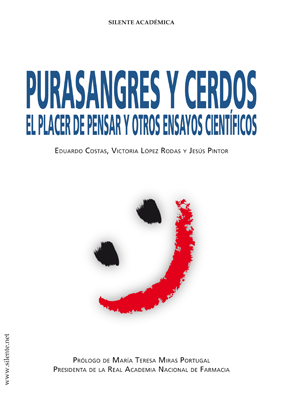
Hola Juan. Hasta hoy no había caído en la cuenta o no me había parado a pensar el por qué algunos virus una vez que te has infectado ya eres inmune a él y con otros no. Por lo que, me ha gustado hoy tu entrada o actualización, me ha hecho reflexionar en ello. Habrá que seguir investigando para poder dar con la técnica que mejores resultados nos presente. Eso sí, fijo que para cada caso, tendrá su remedio particular.
Gracias por tu comentario y por ser lector asiduo. Cuando hay memoria inmunológica, algunas células B conservan la cualidad de producir respuestas de anticuerpos específicas. Así, aunque el nivel de anticuerpos circulante sea cero, si llegara el virus, por ejemplo de la hepatitis B, una persona correctamente vacunada produciría rápidamente una cascada de anticuerpos que evitarían la infección. Se llama fenómeno refuerzo (booster) natural
Hola, Juan:
Con respecto a la creación de vacunas gracias a lo recursos de la ingeneria genetica; lo que forma la vacuna, es el antigeno del microbio. Pues al ser una simple proteina o un polisacárido, produce una respuesta inmunitaria en el organismo pero ¿el organismo sufre de esa enfermedad atenuada (pequeña fiebre, cansancio,…) como es el caso de las vacunas atenuadas?
En general cualquier respuesta inmunitaria puede producir un sindrome pseudogripal (febricula, cefalea, cansancio, dolores). Pero esto es mucho más frecuente si el virus vacunal es vivo atenuado como el caso del sarampión, parotiditis, rubéola o varicela.
@juan, leyendo tu respuesta he identificado precisamente los síntomas que describes. ¿De que forma puede atenuarse el sídrome? Saludos.